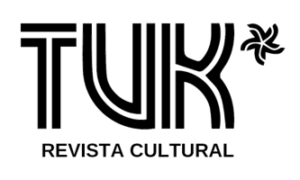Por: Ida Izozorbe
En un café de la Colonia Roma, en la Ciudad de México, tuve el privilegio de conversar, para Revista Tuk’, con Gabino Palomares, uno de los máximos exponentes de la Nueva Canción Latinoamericana. Compositor, cantante y activista, Palomares es autor de emblemáticas canciones como «La maldición de Malinche», un himno crítico sobre la conquista y sus secuelas en la identidad latinoamericana. Su música, comprometida con las luchas sociales, ha traspasado fronteras, resonando en las voces de otros grandes artistas y en el corazón de movimientos revolucionarios.
Con una trayectoria que abarca décadas de activismo y creación, Gabino no solo ha sido testigo, sino protagonista de la historia reciente de América Latina. En esta charla, rememora su trabajo de solidaridad, anécdotas y el poder de la canción como arma de lucha.
Desde mediados de los años setenta, el compromiso con las causas latinoamericanas se convirtió en parte esencial de su camino artístico y humano. Al llegar a la Ciudad de México en 1974, fue invitado a integrarse al Comité de Solidaridad con Nicaragua, punto de partida de una trayectoria que lo llevaría a involucrarse en distintas luchas por la liberación de los pueblos del continente.

“Había gente ahí muy importante, y fue ahí donde empecé mi trabajo de solidaridad. Lo desarrollamos en México y en algunos otros países de América Latina”, recuerda.
México, entonces refugio para quienes huían de la represión en sus países, le permitió conocer de primera mano la historia y los rostros del exilio. Esa cercanía se tradujo en un trabajo sostenido. Pero fue con El Salvador donde su participación adquirió mayor profundidad, desde actividades públicas hasta acciones discretas en apoyo a la resistencia salvadoreña.
“Quizá el trabajo más fuerte que yo tuve, no solamente como cantante, sino directamente involucrado en las actividades—algunas en la clandestinidad—fue con El Salvador”.
Junto a compañeros como Epigmenio Ibarra, formó parte de una red de comités de solidaridad que se organizaron en prácticamente todo el país. La casa que habitaba se transformó en punto de encuentro, de seguridad y de esperanza para quienes venían desde el frente de batalla.
“Mi casa se convirtió en una suerte de casa de seguridad”, dice con serenidad. “Tuve la posibilidad de trabajar como recopilador de recursos, pero también como enlace con algunos grupos guerrilleros”.
Reconoce que el trabajo de solidaridad, en contraste con la crudeza del conflicto, podía sentirse extraño desde la relativa calma que se vivía en el país. Pero cada visita de quienes traían noticias, renovaba el compromiso.
“Es un trabajo un poco ingrato porque estás luchando por una situación de violencia en esos países, pero desde un país en donde la violencia no es tan fuerte. A veces faltaba un poco de adrenalina. Sin embargo, la visita de muchos compañeros guerrilleros nos dio la posibilidad de hacer ese trabajo con mucho entusiasmo”.
No estuvo solo. La solidaridad musical fue compartida.
“Amparo Ochoa fue uno de los pilares de este movimiento. También Eugenia León, Tania Libertad… todos los artistas que estábamos en el movimiento de la Nueva Canción en ese momento”.
La música, para todos ellos, no fue ornamento ni fondo: fue herramienta, testimonio, resistencia.
Entre las múltiples experiencias que marcaron su andar artístico y político, hay una que permanece viva en su memoria. Ocurrió en Chicago, durante el centenario de los Mártires que llevan el nombre de la ciudad y que, desde su lucha, inspiran a los trabajadores del mundo entero.
“Yo tengo muchas anécdotas que me han pasado, de todo tipo. Y ahora que estoy escribiendo mis memorias, hay muchas interesantes, confiesa. Pero quizá una de las más trascendentes para mí fue en Chicago, en el Centenario de los Mártires de Chicago, a los que yo les tengo una tremenda admiración por el trabajo en beneficio de los trabajadores de todo el mundo, que hicieron con su lucha”.
La invitación consistía en cantar en el mismo lugar donde se inició el movimiento. Antes del acto principal, una marcha atravesó las calles de la ciudad, culminando en Haymarket. Sin embargo, la represión no tardó en llegar.
“Yo estuve en la marcha, que fue reprimida muy violentamente. Dispersaron a todo el mundo y yo me fui a Haymarket a esperar a los que pudieran llegar al acto central. Lo único que me encontré fueron policías”.
La imagen fue impactante. Las calles cubiertas por una fuerza policial desmedida: patrullas, caballos, antimotines.
“Había una inmensa, inmensa cantidad de policías. Yo nunca había visto una cantidad igual: montada, motorizada, granaderos, en fin”.
Pocos asistentes lograron llegar al sitio. Ante la incertidumbre, se acercó a quienes coordinaban el sonido y les preguntó qué hacer.
“Me dijeron: ‘Usted cante’. Y estuve cantando para los policías de Chicago en el aniversario de los Mártires de Chicago. Eso fue para mí una experiencia surrealista”.
En la Ciudad de México, donde comenzó a construirse su conciencia política, también encontró su propia voz. Llegó a la capital en 1974, sin una filiación política definida. Fue en La Peña Tecuicanime, un espacio de encuentro entre músicos y organizaciones populares, donde comenzó a involucrarse de forma directa con las luchas que definirían su destino.
“Ahí había una gran cantidad de compañeros líderes de las organizaciones de los barrios, del campo, de los sindicatos. Cuando terminaba mi actuación, se acercaban los compañeros para que fuera a cantar a sus organizaciones”.
Reconoce que al principio sus canciones carecían de profundidad política, pero el contacto continuo con movimientos sociales le reveló el papel transformador del arte.
“Esta convivencia con las organizaciones sociales y políticas me dio la certeza de que la canción cumple una función de apoyo a las luchas sociales”.
El compromiso se intensificó cuando, en 1975, ingresó al Partido Comunista. Ahí, entre militancia y formación teórica, se consolidó su visión.
“Se conjugó algo que creo que es fundamental: la teoría y la práctica. Empecé a recibir mis clases de marxismo tres veces a la semana y tuve una fuerte formación comunista. A mí nadie me dijo que la canción servía para apoyar las luchas sociales. Me acostumbré, sin pensarlo, a estar presente en estas luchas populares”.
Participó en actividades que implicaban riesgos reales. La represión, lejos de apagar el ímpetu del movimiento, lo fortalecía.
“Por supuesto que hubo muchas actividades donde la represión se dio de múltiples formas, algunas muy violentas, pero eso, en lugar de intimidarnos, nos dio más fuerza y coraje para seguir en la lucha”.
Su trayectoria lo llevó desde los escenarios hasta las montañas de Guerrero y las redes clandestinas de la ciudad. Su música se volvió herramienta de análisis y resistencia dentro de organizaciones como la Liga 23 de Septiembre.
“Tuve la posibilidad de estar tanto en la guerrilla, en la Sierra de Guerrero, como en las organizaciones guerrilleras en la ciudad. Mis canciones se usaban como una forma de análisis político”.
No fue el plan original. Su intención al llegar a la capital era distinta, pero la vida, dice, fue más sabia.
“Yo venía a México a ser un cantante comercial, pero justamente la convivencia con la gente que estaba luchando fue la que determinó mi destino”.
Y ante la pregunta de si haría algo diferente si volviera a empezar, no duda.
“Alguna vez me preguntaron que si no me hubiera dedicado a este tipo de canción, ¿a qué me dedicaría? Y yo les dije: a lo mismo, nomás que empezaría mucho más temprano”.
No todas las canciones nacen sabiendo lo que serán. Algunas, como los hijos, encuentran su sentido fuera del hogar que las vio nacer. Así lo siente quien compuso “La Maldición de Malinche”, una canción que, décadas después de haber sido escrita, sigue teniendo resonancia dolorosa.
“Una canción, cuando uno la compone, la escribe sin saber cuál será su destino… es como un hijo, no sabes qué va a pasar con ese hijo”.
El impulso para crearla no vino de la teoría, sino de una herida íntima. Su padre, de origen otomí, dejó de hablar su lengua. Cuando le preguntó por qué, la respuesta fue contundente:
“Porque se burlan de mí, por eso no hablo más mi idioma”.
Esa frase, breve y punzante, condensó siglos de racismo y silenciamiento. Él, con su afición por la historia, entendió que allí había una canción que debía ser escrita.
“Hace 53 años hice esta canción. Cuando llegué a la Ciudad de México, a Amparo Ochoa le gustó mucho y la empezó a cantar por todos lados”.
La canción encontró su camino. Lo llevó a grandes escenarios, le abrió puertas, pero sobre todo reveló un conflicto que sigue vigente: la discriminación hacia los pueblos originarios. No es extraño que aún hoy muchos crean que fue compuesta recientemente.
“Algunos me preguntan, cuando oyen por primera vez esta canción, que si la escribí para ahora, para estos tiempos. Y sí, parece que no hubiera pasado el tiempo”.
Habla sin nostalgia, pero con la lucidez de quien ha observado de cerca el devenir social de México y el trato que los migrantes mexicanos reciben en Estados Unidos.
“Esto se sigue recrudeciendo, tanto en los mismos mexicanos como en los gringos con los mexicanos que viven allá”.
La canción ya no le pertenece del todo.
“Es un patrimonio de América Latina y me da mucho gusto. Volviendo a la comparación de los hijos: ellos toman su propio camino y uno no sabe qué va a pasar”.
También cree en el arte como fuerza persistente. Puede sobrevivir al tiempo, aunque no siempre doblegar al sistema. Pero la historia, dice, está hecha de ciclos y contradicciones.
“Nada es para siempre… Carlos Marx ya lo dijo en sus escritos: cada estadío trae sus propias contradicciones y se terminan todos los estadíos”.
“Una canción puede ayudar a vencer sistemas de opresión y de ignominia… El arte ha contribuido, por supuesto, y muchas veces nos dice como en una película lo que pasó en diferentes edades de la historia”.
Después de más de medio siglo de lucha, Gabino Palomares conserva la convicción de que las cosas cambian.
“Este sistema se va a acabar. Forma parte de la utopía y te digo, la dialéctica dice que nada es para siempre”.
Y añade:
“Parece ser que con la entrada de este loco a la presidencia de los Estados Unidos, parece que es el principio del fin”.
Vigencia bajo tierra: la canción que resiste sin micrófono
La censura no siempre toma la forma de la amenaza explícita. A veces, se manifiesta en la exclusión sistemática, en los silencios programados por los grandes medios. Así lo vivió él, a lo largo de una carrera marcada por la persistencia de cantar desde los márgenes.
“Lo que se ha llamado canción de protesta, nueva canción, nuevo canto… tantos nombres que se le ha dado… por supuesto que son una crítica al capitalismo”, afirma con claridad.
Y ante tal crítica, los espacios masivos —controlados por las lógicas que su arte cuestiona— no le abrieron la puerta.
“Los medios de comunicación capitalistas no van a tener acceso para mentarles la madre desde adentro”.
Aunque en ocasiones logró colarse en algunos espacios de difusión masiva, el grueso del público nunca tuvo acceso estable a su propuesta musical. La voz de Gabino, sin embargo, encontró eco donde más se necesitaba: en las calles, en los pueblos, en las trincheras.
“Este underground de la canción que yo hago nos ha remitido justamente a donde la canción es necesaria, en las luchas populares”.
Represión hubo, física y mediática. Pero la más constante —dice— fue la imposibilidad de hablarle a millones a través de la televisión, la radio o los periódicos.
“Si hacemos un escaneo de todas las luchas que se han estado dando en América Latina en los últimos 50 años, vamos a ver que hay millones y millones de personas que nos escucharon, sin tener que estar en los grandes medios”.
Hoy, con décadas de trayectoria sobre los hombros, observa a las nuevas generaciones con atención y respeto. Reconoce en los raperos actuales a los herederos del canto social.
“Yo creo que ahora, en realidad, quien está haciendo la canción de protesta, la canción social, son los raperos. Están haciendo y diciendo cosas mucho más fuertes que lo que hacíamos nosotros”.
Sin embargo, le preocupa que estos nuevos artistas no cuenten con el respaldo estructural que él sí tuvo: una vinculación sólida con las luchas populares.
“Nosotros tuvimos una base de apoyo. Y yo siento que los compañeros raperos no tienen un pilar de sustentación… Me temo que estas manifestaciones que están haciendo tengan tan poco apoyo”, asegura.
Esa falta de conexión entre el arte político actual y los movimientos sociales le parece un riesgo. Aun así, sigue compartiendo su música en espacios donde aún provoca reflexión y asombro.
“En esta época, cuando tengo la posibilidad de estar con muchachos cantándoles en las universidades, tiene una tremenda aceptación. Para ellos es nuevo todo esto”.
Pese al cambio de gobierno y el discurso de transformación, lamenta que los medios públicos aún no ofrezcan plataformas estables para esta música.
“Aún con la 4T no han sido capaces de brindar un faro para poder difundir esta canción… Las formas musicales pasan, pero los mensajes perduran”.
Y esos mensajes, insiste, son los que deberían estar en el centro: el racismo, la injusticia, la corrupción, la guerra.
“A mí me gustaría que pasaran, pero lamentablemente no pasan. Entonces, la canción que yo hago sigue vigente”.
También lanza una crítica directa a las estrategias del gobierno actual, que —según él— se apoyan demasiado en la asistencia sin cultivar una ética profunda.
“Yo creo que si este gobierno no pone atención en difundir una ética de principios, una ética de cosas de beneficio de la humanidad, la gente se va a seguir yendo exclusivamente por interés”.
La conversación con Gabino Palomares revela más que la historia de un trovador: es el testimonio de una vida entrelazada con las causas sociales que marcaron a América Latina. Su palabra —nítida, sin concesiones— muestra que la canción no es un adorno ni una nostalgia, sino una herramienta viva de conciencia y resistencia. Y aunque su voz haya sido excluida de los grandes medios, resuena donde más importa: en quienes aún buscan una forma de decir y de hacer justicia.

TE PUEDE INTERESAR: La música es una creadora de conexiones: David Rubio https://revistatuk.com/entrevistas/la-musica-es-una-creadora-de-conexiones-david-rubio/
¡SÍGUENOS EN REDES!